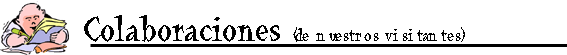LA ESTAFA DE LOS VENCEDORES O LA TRAICIÓN DE ESPARTERO
Como es bien
sabido, la garantía de mantener los regímenes
especiales fue el señuelo decisivo que se utilizó para poner
fin a las
guerras carlistas en los territorios del Norte donde tan vivo estaba el
sentimiento autonómico. Lo cual demuestra, una vez más, que
los fueros
constituyeron un motor de primera importancia para arrastrar
a los
voluntarios en favor de la causa representada por don
Carlos.
En la primera
guerra, las intrigas, que desembocaron en el
Convenio de Vergara, fueron dirigidas fundamentalmente a
persuadir a
los combatientes de que sus respectivos fueros serían
respetados si
deponían cuanto antes las armas, mientras que los pondrían
en peligro
si, por el contrario, prolongaban la lucha. La maniobra iba
dirigida de
manera especial al elemento popular carlista. Al militar de
graduación,
se la aseguró que grados, condecoraciones y honores le serían
respetados, y parece que eso les bastó para allanarse. A
nosotros ahora
sólo nos interesan las promesas forales hechas al pueblo, y
cómo fueron
cumplidas por los vencedores. Esto es lo que vamos a
estudiar a
continuación, tanto en lo que atañe a ña contienda primera
como a la del
72-76, porque las dos tuvieron desenlaces paralelos y
consecuencias
idénticas.
“PAZ Y
FUEROS”
Parece ser
que las maniobras para lograr el desfonde del campo
carlista se iniciaron, en la primera guerra, en el año
1.835,
concretamente el 18 de febrero, cuando se presento en Madrid
el
escribano José Antonio Muñagorri (liberal y centralista
antepasado de la
familia Caro Baroja) con la propuesta de iniciar una
contraofensiva
foral, que habría de partir de los propios vascos, y que
tendría como
objetivo primordial crear un estado de desconfianza entre
los
combatientes en cuanto a los objetivos por los que luchaban.
El proyecto
no se materializó, sin embargo, hasta 1.838, cuando se alzó
con unos 300
hombres al grito de “PAZ Y FUEROS”. Alzamiento que, como era
de esperar
no tuvo éxito alguno, pero que sembró una cierta inquietud
entre los
voluntarios vascos, cansados de la ya excesivamente larga
guerra. Sin
ninguna duda, el famoso liberal-fuerismo de los Baroja está
originado en
un intento de justificación vasquista de un antepasado
liberal-burgues-mercantilista.
Otro de los
personajes más efectivos apareció en escena el
mismo año. El más interesante de todos ellos sería el
madrileño, de
padres guipuzcoanos, Eugenio Aviraneta Ibargoyen. Avinareta
fue el más
inteligente de cuantos intrigantes existieron en todo el
siglo XIX. A él
se debe fundamentalmente que el proyecto de conseguir la paz
a todo
trance tuviese éxito
entre los combatientes carlistas. El mismo narra,
en una Memoria dirigida al Gobierno español (Madrid, 1.844,
2ª edición),
el desarrollo de las actividades encaminadas a conseguir la
descomposición en el ejército de don Carlos. So habilidad
llegó al
extremo de utilizar al mismo Maroto, enfrentándolo con el
rey; otras,
haciéndole aparecer como su más leal general, y como
traidores a los que
realmente eran carlistas. Pero dejemos estas intrigas de
gabinete y
salas de banderas, y veamos cómo preparó al pueblo para sus
manejos.
Los vascos
que apoyaban a don Carlos, aunque cansados de tanta
guerra, no mostraban recelo hacia sus mandos ni inquietud
alguna
respecto al futuro que aguardaba a su país bajo el régimen
carlista.
Había, pues, que despertar el sentimiento racial vasco,
exacerbando su
innato foralismo, para que se produjese un inmediato
enfrentamiento con
los restantes voluntarios de otros territorios, es decir,
con los
combatientes conocidos por el genérico de “castellanos”.
Para lo cual
empieza Aviraneta por culpar con machacona insistencia a los
“castellanos” carlistas de todas las calamidades de la
guerra y del
incierto futuro de los vascos en un panfleto redactado por
él a tal fin,
bajo el título de Carta que escribe un labrador vascongado a
un
hojalatero, al que pertenecen estos párrafos:
“En tiempo
del rey Fernando VII vivíamos los vascongados en
halagüeña paz, éramos felices y nuestra prosperidad se
aumentaba de día
en día bajo la observancia de nuestras antiguas leyes o
fueros que
heredamos de nuestros mayores. Todo el mundo podía
reconocerlo. Apenas
el rey cerró los ojos vinieron inmediatamente unos cuantos
castellanos
holgazanes (Verástegui y Alzaa parece que eran castellanos
así como los
miembros de las Juntas Generales de Bizkaia, Araba y
Gipuzkoa) a engañar
a los honrados y nobles vascongados, sublevándolos contra su
hija
querida de aquél, bajo el pretexto de defender la religión y
los fueros,
cuando nadie pensaba en atacarlos en lo más mínimo (véase el
Discurso
preliminar de las Cortes de Cádiz así como el real decreto
de 30 de
noviembre de 1.833) (…). Al principio de la guerra,
vascongados era el
famoso Zumalacarregui, (¿) que esos haraganes e incapaces
castellanos
hicieron matar; vascongados fueron también otros muchos
compañeros de
aquel varón ilustre que han muerto en las batallas. Después
vino una
cáfila de flojos castellanos, que necesitan macho o burro
para
trasladarse de un punto a otro. Ellos trajeron un hombre,
que llaman
rey, hermano de Fernando y tío de la reina de Castilla, con
ánimo de
quitar, a costa de nuestra sangre, la corona a su sobrina,
no de
conservar nuestros fueros (…). Sois una pesada carga y en
Castilla mismo
os tienen bastante odio
o el mayor aborrecimiento. Esto es cierto y
vemos, sin embargo, que los castellanos, llenos de rencor
con la ira del
tigre, son los dueños de nuestra juventud, de nuestros
pueblos y de
nuestras haciendas, dominando a todos los vascongados.
Tengamos paz, y
si esas gentes son tan valientes y fuertes, que se vayan a los
anchos
campos de Castilla.”
El panfleto,
traducido y repartido profusamente también en
vasco, produjo un efecto inmediato. Una corta Memoria de los
comisionados de la línea de Hernani, que Aviraneta incluye
en su obra
para dar más carácter de autenticidad a la relación de sus
intrigas, los
firmantes del documento dicen, refiriéndose a la citada
“carta” y a sus
consecuencias:
“Arreglado a
sus órdenes (a las de Aviraneta) se introdujo en
el campo enemigo, esparramando los papeles en los pueblos y
batallones,
que los leyeron con avidez, como cosa no vista hasta
entonces en el
suelo vascongado. -Desde aquella época data el principio de
la creación
del gran deseo de la paz en todas las clases de país dominado
por el
enemigo. Allí empezó esa especie de contagio moral, que por
días e
instantes fue fermentando y se hizo una necesidad”. De esta
“PAZ”,
falsamente creada, todo el Estado y toda la nación
vascongada seguimos
padeciendo sus consecuencias.
Efectivamente, la siembra dio pronto sus frutos: la
descomposición se extendió por todo el campo carlista. Los
militares,
asimismo bien trabajados, sólo aspiraban a mantener sus
grados mediante
un acuerdo que se los garantizase; Para ello apoyaron en
buen número,
consciente o inconscientemente, la maniobra, mientras el
pueblo ya sólo
deseaba la paz con la inexcusable condición de conservar sus
libertades
forales. La urgencia de consolidar lo que el arduo trabajo
de los
conspiradores había conseguido inspiró al general Maroto -ya
simple
instrumento de la maniobra- la publicación, el 25 de agosto
de 1.839, de
una proclama, en la que fingía la visita de unos emisarios
del campo
enemigo con varias proposiciones para deponer las armas,
entre ellas:
“Reconocimiento de los fueros provinciales en toda su
extensión” y
“reconocimiento de todos los empleos y condecoraciones en el
ejercito,
dejando al arbitrio el ascenso o premio de alguno que se
considerase
acreedor a ello”. El documento fue dirigido a todos los
militares, a las
Diputaciones y, posteriormente, hecho público. La maniobra
era perfecta,
porque en la proclama se preguntaba a los destinatarios qué
postura
había de adoptarse ante tan óptimas proposiciones, y el
pueblo, deseoso
de terminar la guerra, podría exigir después
responsabilidades a sus
organismos autónomos caso de que estos las rechazasen.
Dos
divisiones, la de Guipúzcoa y la de Vizcaya, cayeron en la
trampa, y en sus contestaciones dieron libertad a Maroto
para concretar
el convenio, puntualizando, para más seguridad, la de
Vizcaya que en las
posibles negociaciones se tuviese como “base principal la conservación
de los fueros. Poco después se dio a conocer el proyecto de
convenio.
Pero debido a que la cuestión foral no quedaba
suficientemente
garantizada. Algunos cuerpos de ejercito comprometidos
rehusaron
adherirse. En la obra Vindicación del general Maroto (Madrid
1.846) se
dice concretamente que los batallones guipuzcoanos que
cubrían la línea
de Andoaín rechazaron el convenio, fundados “en que se
faltaba a lo
principal que los había estimulado antes a intentar
separarse de ella
(de la causa de don Carlos), y era la conservación de los
fueros”.
No sólo
fueron los guipuzcoanos los que resistieron al pacto en
un principio. Otras fuerzas siguieron su ejemplo y por las
mismas
causas. Ello desesperó al general Espartero quien el día 1
de septiembre
de 1.839, al siguiente de firmarse el Convenio de Vergara,
lanzo una
proclama especialmente dirigida a alaveses y navarros, más
remisos que
los demás a aceptar el acuerdo -Navarra jamás se adheriría-,
en la que
amenazaba a estos pueblos con represalias si no deponían
inmediatamente
las armas: ”Que no me vea en el duro y sensible caso de
mover ostilmente
el numeroso y disciplinado ejército que habéis visto. Que
los cánticos
de paz resuenen donde quiera que me dirija.” No obstante aún
duraría la
resistencia popular. El coronel Wilde, comisionado del
Gobierno
Británico para conseguir la paz a todo trance, lo reconocía
así en un
informe dirigido secretamente al Foreign Office desde
Vergara el 5 de
septiembre del mismo año -recogido, al igual que la anterior
proclama,
de la obra El campo y la Corte de don Carlos (Madrid
1.840)-, donde
decía: “Los vizcaínos, sin embargo, conservan todavía las
armas y han
manifestado estar dispuestos a conservarlas hasta que se
resuelva la
cuestión de los fueros.”
Inglaterra
tenía importantes inversiones e influencias
económicas en el Norte, especialmente en el País Vasco, y
más
exactamente en Bilbao. -Las Juntas Generales de Bizkaia
impedían la
comercialización del mineral de hierro vizcaíno y esperaban
los
británicos del liberalismo su pronta liberalización ya que
solo podían
comerciar con productos ya elaborados- Durante la primera
etapa del
conflicto, Inglaterra exigió ya al gobierno de don Carlos la
toma de la
plaza para concederle préstamos y hasta para otorgarle su
reconocimiento, al menos como beligerante. Fracasado el
sitio de Bilbao,
que costaría la vida a Zumalacarregui, el Gobierno de
Londres vio más
posibilidades en Madrid, y al triunfo de este bando dirigió
sus
esfuerzos. A los -mal llamados- liberales les envió
Inglaterra toda
clase de ayudas, desde armas hasta un cuerpo armado. Sin
embargo, la
lucha se alargaba y su indeciso desenlace podía resultar
peligroso para
los intereses británicos en el caso de un triunfo carlista.
Ante ello,
Londres inició la gran ofensiva diplomática: se estudiaron
las
aspiraciones o motivaciones populares de los voluntarios
carlistas y se
establecieron agentes cerca del territorio, especialmente en
la frontera
francesa.
Ya hemos
visto, que Muñagorri se presento en Madrid, en enero
de 1.835, para proponer un alzamiento anticarlista al grito
de “paz y
fueros”. Pues bien, en el mes de junio del mismo año, el
periodico
inglés Morning Chronicle publicó un artículo sobre el tema,
al que
pertenece el siguiente párrafo: “Conviene aconsejar al
Gobierno de
Cristina que proclame públicamente y asegure de un modo
positivo a las
provincias del Norte que sus fueros y privilegios serán
guardados”. Lo
cual muestra una curiosa coincidencia de tiempo entre la
propuesta
inglesa y el inicio de la conspiración; coincidencia que se
acentúa si
reparamos en que la pequeña fuerza alzada por Muñagorri fue
abastecida y
armada por el comodoro inglés lord Hay, jefe de la estación
naval
inglesa de Pasajes, quien además, proporcionó asesores
ingleses para
instruir debidamente a los comprometidos.
Lo curioso es
que, pese a todo ello, Inglaterra no perdió sus
contactos con el Gobierno Carlista, por si los
acontecimientos no se
desarrollaban a favor de Madrid. Y aunque no oficialmente,
sino a través
de particulares, las negociaciones para proporcionar
empréstitos y armas
a los carlistas ser mantuvieron hasta casi el final de la
guerra.
Ciertas casas inglesas -también hubo bancas francesas- se
pusieron en
contacto con agentes de don Carlos para concederle un
empréstito por un
importe de 500 millones de reales. Aviraneta -que nos narra
las
negociaciones acaecidas en 1.838- se atribuye el éxito de
haber
conseguido su fracaso. Como vemos, a Londres le importaba
especialmente
y por encima de todo que, fuese cual fuese el resultado del
conflicto,
sus intereses en España no saliesen afectados.
Pero de toda
la intervención inglesa, lo más interesante para
nuestro trabajo es la clara visión del problema que Londres
tuvo desde
un principio, y que se refleja claramente en los secretos
informes
intercambiados con sus agentes, así como en las sugerencias
que dirigió
al Gobierno de Madrid, todo ello recogido en la obra antes
citada, “El
campo y la Corte de don Carlos”. Dada la extensión y el
elevado número
de estos documentos, aquí sólo reproduciremos dos de las
proposiciones
que el Gobierno Británico hizo al de Madrid para que sobre
ellas se
firmase el acuerdo:
“Segunda. El reconocimiento de
sus empleos y sueldos a los
generales y oficiales de las tropas carlistas, y un olvido
completo de
todo lo pasado por lo relativo a delitos políticos. -Cuarta.
Que se
conservarán los fueros e instituciones locales de las
provincias
vascongadas, en cuanto dichos fueros e instituciones sean
compatibles
con el sistema de gobierno representativo adoptado en toda
España y con
la unidad de la monarquía española.”
El documento,
mandado a su representante en España por el
Foreign Office, tiene fecha 10 de agosto de 1.939. El
general Maroto,
como se recordará. Hizo públicas unas proposiciones
prácticamente
iguales el día 25 de agosto, es decir, solo unos días
después, los
indispensables para que llegase una carta a Madrid, y de
Madrid al campo
carlista…
La
resistencia cedió, por último, en el norte, y la guerra
terminó para vascos y navarros. Los voluntarios, aunque no
con mucho
convencimiento, aceptaron las vagas promesas de respeto de
los fueros
hechas por Espartero y volvieron a sus casas. En el ánimo de
los
combatientes había llegado a pesar en forma decisiva el deseo de paz,
más aún cuando sus propias familias les instaban a deponer
las armas;
unas familias que también habían sido hábilmente trabajadas
por los
conspiradores en la retaguardia haciéndoles ver la ruina en
que se
encontraban sus tierras a consecuencia de la prolongada
contienda, y de
todos es conocida la psicología del medio agrario. Don
Carlos pasó la
frontera el 14 de septiembre de 1.839.
Sólo quedaron
luchando Cabrera en el Maestrazgo y el conde de
España, en Cataluña. Pero por poco tiempo, porque un año
después, en
1.840, los últimos restos de los batallones carlistas
pasarían a Francia
tras el general tortosino, asediado por un ejército infinitamente
superior, resultante de la concentración de todas las
fuerzas cristinas
antes traídas de en la pacificación del Norte. Se inauguraba
con ello
una estrategia que en la guerra de Carlos VII se
reproduciría, pero al
revés: terminación de la lucha en el País Valenciano y
Cataluña, y
posterior concentración de efectivos en el País Vasco
Navarro. Veamos
ahora las consecuencias que en cuanto a los fueros vascos
tuvo la
victoria liberal sobre los carlistas.
Los voluntarios, ya lo hemos apuntado, dejaron
las armas con la
general esperanza de que, si no iban a acrecentarse sus
libertades, se
mantendrían, al menos, en su total integridad los fueros,
tan
escrupulosamente respetados por el gobierno de don Carlos.
El propio
Espartero les había dado en diversas ocasiones seguridades
en tal
sentido. Incluso en el mismo Vergara, el duque de la
Victoria les había
dicho: ”No tengáis cuidado, vascongados; vuestros fueros
serán
respetados y conservados, y si alguna persona intenta
moverse contra
ellos, mi espada será la primera que se desenvaine para
defenderlos.” La
arenga sería solo eso: una arenga de circunstancias para
convencer a los
últimos remisos. Los hechos posteriores demostrarían cuál
era la
verdadera intención del Gobierno de Madrid, del que en
aquellos momentos
era portavoz el propio Espartero.
Ya el
artículo primero del Convenio de Vergara hacía muy
problemáticas las seguridades dadas para la salvaguardia de
la autonomía
vasca. Su texto estaba redactado de la siguiente forma:
“El capitán
general don Baldomero Espartero, recomendará con
interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de
comprometerse
formalmente a proponer a las Cortes la concesión o
modificación de los
fueros.”
Lo de
“recomendar con interés” distaba mucho de la promesa de
que su “espada será la primera que se desenvaine” para
defender los
fueros. Y en cuanto a la segunda parte, la tesis de que las
Cortes de
Madrid disponían de facultad para la “concesión o
modificación de los
fueros” representaba una completa violación del régimen
autonómico del
País Vasco.
Pero no
acusemos sólo a Espartero de falta de palabra. Peor fue
la actitud de los militares carlistas comprometidos con el
pacto, que
sacrificaron todo a su propia conveniencia, a la seguridad
de su futuro.
¡ Y ahí sí que no se conformaron con promesas! Todo quedó perfectemente
regulado y establecido. De los diez artículos del convenio,
seis -del
segundo al séptimo- estaban dedicados a garantizar, con el
máximo
detalle posible, el reconocimiento de grados,
condecoraciones y empleos
de los militares conformes en acomodarse a las exigencias de
Madrid. Los
tres artículos restantes se refieren a la entrega de
material por los
carlistas, a los prisioneros, y a la protección de viudas y
huérfanos.
Nada más. (Siempre, al carlismo y al país, no le han ido
nada bien los
pactos y tratados con los militares) Por cierto que, unos
meses después,
el propio Maroto enviaría varias cartas a la reina
gobernadora, a
Espartero y al Ministerio de la Guerra para protestar de la
falta de
cumplimiento de algunas de las cláusulas del convenio,
referentes… a
viudas, huérfanos o situación especifica de antiguos
compañeros. Lo
foral seguía sin tener importancia para los mandos
“convenidos”. Las
cartas pueden verse en Vindicación del general Maroto.
Es decir, que
siendo la cuestión foral el obstáculo principal
para que el pueblo dejase las armas y la condición sine qua
non
reconocida por todos para llegar a un acuerdo, había quedado
relegada
casi a un simple formalismo sin importancia. De ahí la
diferencia tan
sustancial entre lo que había dicho Espartero y la redacción
del
artículo primero del Convenio. Los voluntarios desconocían
esta
redacción, que había quedado entre militares de ambos
bandos, y fueron
simplemente tranquilizados de palabra para reducir las
últimas
suspicacias. Pero las palabras desaparecían y lo escrito,
que era lo
verdaderamente importante, quedaba definitivamente como el
auténtico
espíritu del Convenio de Vergara”. Así Maroto quedó como el
mayor
traidor conocido en toda la historia del Estado
Pasado el
verano, pero aún viva la guerra que mantenía Cabrera,
el Gobierno aceptó dar curso a la recomendación de
Espartero.
Presentando en las Cortes un proyecto de ley, que sería
aprobado
rápidamente, el 25 de octubre del mismo 1.839, con los votos
de todos
los diputados presentes -123- y los 73 senadores, y en cuyo
texto se
establecía:
Art. 1º Se
confirman los fueros de las provincias Vascongadas y
Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la
monarquía.
Art. 2º El
Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita,
y oyendo antes a las provincias Vascongadas y a Navarra,
propondrá a las
Cortes la modificación indispensable que a los mencionados
fueros
reclama el interés de las mismas, conciliado con general de
la nación y
de la constitución de la monarquía, resolviendo entretanto
provisionalmente y en la forma y sentido expresados, las
dudas y
dificultades que puedan ofrecerse, dando de ello cuenta a
las Cortes.
La ley, como
vemos, estaba redactada de forma confusa y
contradictoria. Si se confirmaban los fueros, ¿cómo podía
mantenerse “la
unidad constitucional de la monarquía”? Esto en cuanto al
artículo 1º,
que en lo tocante al 2º, bien se ve que violaba claramente
el derecho de
los vascos a legislarse a través de sus propias Juntas
Generales sin
interferencias de ningún poder.
Las actitudes
claudicantes que podemos observar en los actuales
gobiernos del PNV tienen su origen en aquellas diputaciones
que
funcionaron como auténticos gobiernos títeres del más rancio
y antivasco
liberal-capitalismo bilbainista.
Un Real
Decreto de 16 de noviembre de 1.839 estableció las
condiciones con arreglo a las cuales se confirmaban los
fueros. En
definitiva, era un desarrollo articulado del espíritu de la
anterior Ley
de 25 de octubre. Las Diputaciones constituidas al amparo
del Real
Decreto estaban formadas a imagen y semejanza de los
vencedores. De su
“independencia” puede ser buena muestra el párrafo que a
continuación
reproducimos de una carta o mensaje de agradecimiento que la
Diputación
de Vizcaya, juntamente con el Ayuntamiento de Bilbao,
dirigió a la reina
gobernadora:
“Obligados
por sus fueros a defender a su Señor y a seguirle en
la guerra, todos ellos (los vizcainos) se levantaran en masa
si es
necesario, al llamamiento de vuestra majestad empuñaran de
nuevo las
armas, no las depondrán hasta haber destruido su último
enemigo, y
aquellos que engañados siguieron el bando del pretendiente
borraran con
su sangre, la sangre que malamente vertieron por él.”
Semejante
barbaridad puede ser comparada como si, por ejemplo,
hoy en día el Gobierno francés ensalzara al Mariscal Petain
y
manifestara que el Gobierno de Vichi fue el gran bien de la
Francia
ocupada. Los despropósitos del PNV al ensalzar aquellas
diputaciones,
ignoran la reacción popular y la siguiente guerra carlista
en Euskal
Herría. Guerra, por cierto, de voluntarios frente a un
ejercito
gubernamental.
Las Juntas
Generales gozarían, por su parte, de idéntica
“independencia”. Reunidas poco después de la publicación de
Real
Decreto, sus primeros acuerdos se encaminaron igualmente al
loor y
lisonja de los vencedores. La de Vizcaya, reunida en
Guernica el 11 de
diciembre, nombró diputado general a Espartero; la de Alava,
en Asamblea
General de 16 de diciembre, endosó al caudillo vencedor los
títulos de
“Protector del País Vascongado” y “Padre de la Provincia”, y
para no
quedarse atrás, la de Guipúzcoa, en sesión del 17, celebrada
en Deva,
designo al mismo hombre “Hijo Adoptivo de la Provincia “,
amén de
diputado general. Para que decir que todos estos acuerdos
estaban
convenientemente aderezados con entusiastas adhesiones a
Isabel II y a
la reina gobernadora, aprovechando el capítulo de gracias
para elogiar a
Maroto y a Muñagorri, entre otros artífices de lo de
Vergara.
El servilismo
-algunos tratadistas lo califican de oportunismo
o maniobra para preservar en lo posible el régimen foral
ante el
desastre que se presumía- (ya hemos visto que el ataque
foral viene de
las Cortes de Cádiz) llegó a su zenit en el caso de la
Diputación de
Navarra, también constituida provisionalmente en 1.939 tras
la
conclusión del convenio. En una exposición dirigida el 24 de
octubre por
el expresado organismo a la reina gobernadora, y que puede
entenderse
como un respaldo al Real Decreto inmediatamente posterior,
de que hemos
hablado, la Diputación afirmaba cosas como éstas:
“La Navarra
quiere la Constitución del Estado del año 1837:
esto es lo que ante todas las cosas quiere. Todo lo que
tienda a
tergiversar este hecho es falso y, además perjudicado a
Navarra. Miles
de navarros han derramado su sangre en los campos de batalla
por ese
ídolo, y miles de navarros están dispuestos a derramarla de
nuevo antes
que se les arrebate esa prenda de seguridad, esa garantía
firme de las
libertades públicas y el trono de Isabel II. También quieren
los
navarros sus fueros, pero no los quieren en su totalidad: no
estamos en
el siglo de los privilegios ni en tiempo de que la sociedad
se rija por
leyes del feudalismo. Cuando se han proclamado los
principios de un
ilustrada y civilizadora legislación. La Navarra no puede
rehusarlos.”
Y reiteraba
la misma Diputación -que, por cierto, se
autocalificaba a sí misma en el documento de “provincial”,
cuando hasta
entonces el adjetivo era de “foral”- su adhesión al sistema
constitucional en los siguientes términos:
“Confírmense
los fueros de Navarra salva la Constitución del
Estado. Quede ilesa y preservada para Navarra la
Constitución de la
monarquía, y así habrá un lazo de unión y un norte fijo, que
conducirá
infaliblemente al puerto de salvación y evitará por siempre
todo
naufragio. Planifíquense los fueros, desde luego, en la
Navarra, pero
que sea siempre salva la Constitución, sea ésta su primera
ley
fundamental.”
Aparte del
significado que quiera darse al documento, es
interesante ver el concepto que los redactores del mismo
tenían de los
fueros, porque, según ellos, éstos eran “privilegios” y
“leyes del
feudalismo”, lo cual es bastante paradójico si pensamos que
al mismo
tiempo estaban pidiendo que se mantuviesen. El fallo
residía, a todos
luces, en que aquellos redactores eran liberales, por lo
cual, y pese a
su fuerismo, rendían sus propias libertades comunitarias a
la
abstracción constitucional que estimaban más acorde con el
“siglo”. Su
foralismo, si realmente existía, era subsidiario, sin fe
alguna en las
posibilidades de la evolución y reforma que un régimen de
representación
democrática, como el vasco o el navarro, podía ofrecer a
través del
cauce legislativo de unas Cortes regionales plenamente
restauradas.
Porque era cierto que los fueros necesitaban de una
actualización que
les hiciese salir de su anquilosamiento multisecular y, en
buena parte,
clasista; pero nunca por ello podía someterse el sistema
autonómico de
un país a unas leyes generales, extrañas, en definitiva, y
de las que,
por supuesto, no saldría jamás la necesaria reforma
legislativa foral.
Y ya que
hemos hablado de la posición contemporizadora
-llamémosla así- de las nuevas Diputaciones establecidas por
los
vencedores, comparemos su actitud, nada preocupante para el
Gobierno de
Madrid, con la de los organismos homónimos en el territorio
carlista,
tanto en la primera como en la de Carlos VII. Estas últimas,
lo hemos
visto, no admitían la más mínima violación de sus propias
autonomías. Ni
una leve injerencia en sus gobiernos respectivos por parte
de cualquier
autoridad civil o militar carlista, aunque fuese la del rey.
La
diferencia estriba, pensamos, en que las Diputaciones
carlistas estaban
en manos de verdaderos convencidos de la tarea que
desempeñaban, de
auténticos fueristas que, ponían a su comunidad por encima
de ideas y de
hombres, y también en que eran representativos de quienes
les habían
elegido y de los que luchaban con las armas por lo mismo que
ellos
defendían en la administración. Su autoridad era indiscutible,
lo cual,
unido a que los gobiernos carlistas -por convencimiento o
conveniencia-
facilitaron esas realidades de independiente autogestión,
hace que hoy
contemplemos a las Diputaciones carlistas como la última
ocasión de
plenitud autonómica de nuestra historia contemporánea.
Dos años
después, Espartero, ya dueño absoluto del poder tras
haber sido designado Regente del Reino como consecuencia de
la marcha de
María Cristina en 1.840, promulgó un nuevo Real Decreto que
aclararía
definitivamente cualquier duda que aun existiese en torno al
sentido
antiforal de la política seguida por los vencedores. El
Decreto, de
fecha 29 de octubre de 1.841, se dictó con la excusa de
“reorganizar la
administración de las provincias Vascongadas” y para
preservar “el
principio de unidad constitucional sancionado en la Ley de
25 de octubre
de 1.839”, como se decía en el encabezamiento del nuevo
texto legal. Su
fin era asestar el golpe de gracia a la menguada supervivencia
autonómica vasca. El
artículo 9º, concretamente, abolía la
fundamentalísima institución del “pase foral”, arma legal de
los vascos
para defenderse de las arbitrariedades, intromisiones o
injerencias
legales del poder central. Dicho artículo estipulaba:
“Las leyes,
las disposiciones del Gobierno y las providencias
de los tribunales se ejecutarán en las provincias
Vascongadas sin
ninguna restricción, así como se verifica en las demás
provincias del
reino,”
El “pase
foral” ya no se restablecería hasta que en la guerra
de Carlos VII se restauraron en toda su integridad los
regímenes
autonómicos vascos.
En virtud de
los demás artículos del Decreto, los vascos
perdían asimismo el régimen especial de sus Ayuntamientos.
Veían
sustituidos los corregidores por jefes políticos nombrados
por el
Gobierno -los que
posteriormente se denominaron gobernadores-.
Quedaron suprimidas las Juntas Generales -poder legislativo
vasco- y las
Diputaciones Generales -poder ejecutivo-, siendo
reemplazadas por las
Diputaciones Provinciales. Se impuso un sistema judicial
igual al resto
de la monarquía y, en general, toda la vida del país, en
cualquiera de
sus aspectos, quedó indefensa y a disposición del poder
central.
La
resistencia a tales disposiciones fue mínima en el País
Vasco. Alguna protesta de Alcalde, como la del de Azpeitia,
que junto
con todo su Ayuntamiento se negó a acatar a un jefe político
impuesto
-por lo que fue detenido-, y alguna fuerte discusión en la
Cámara de
Diputados o en el Senado originada por los representantes
vascos. Nada
más. El pueblo estaba cansado de guerra, la resistencia de
Cabrera había
cesado un año antes -no había, pues, peligro de una
reactivación-, el
territorio vasco seguía militarmente ocupado, y la
articulación del
sentimiento foral, al margen del carlismo, no se podría
iniciar hasta
1.850. Estaba prohibido hasta gritar “¡Vivan los fueros!”